Cuando Arturo me pidió prologar esta obra, acepté de inmediato; con mucho gusto además, pues —hace ya un buen número de años— lo conocí, junto con Adriana, como divulgadores científicos que con grandes esfuerzos, mucho empeño, gran talento y poquísimos recursos, mantenían en Felipe Carrillo Puerto La Casa de la Naturaleza, nombre muy apropiado, pues si de algo pueden alardear ambos es de conocer la naturaleza, particularmente la del trópico mexicano. Como se verá a lo largo de las páginas de este libro, durante mucho tiempo vivieron en ella, de ella y para ella, en uno de los lugares de México donde la naturaleza se manifiesta en toda su exuberancia y esplendor, donde la vida ocupa cada centímetro de espacio disponible: la selva. Concretamente, en la Selva Lacandona, la más densa y alta de México, comparable a la del Amazonas o el Orinoco.
Quizá alguien piense que exagero al calificar de aventura la travesía —o más bien, las travesías— de Arturo y Adriana por los ríos chiapanecos, pues, a diferencia de los aventureros y exploradores clásicos, no se internaron en territorios jamás hollados por el hombre, ni ignoraban a dónde se dirigían ni qué encontrarían. De hecho, uno de sus propósitos era la búsqueda de una zona arqueológica de la cual había referencias y registros fidedignos pero —recuérdese que eran tiempos anteriores al GPS— se desconocía su ubicación exacta. Sin embargo, las peripecias que corrieron, los riesgos a los que se enfrentaron, las condiciones en que vivieron, la inseguridad que muchas veces sufrieron, el aislamiento y la incomunicación que debieron sufrir, las penalidades que soportaron, el hecho de —no pocas veces— ignorar dónde se encontraban exactamente, hacen de este libro un auténtico relato de aventuras. No ficticias, sino reales, aunque parezcan producto de la imaginación de un novelista: sufrir, en plena selva y muy lejos de cualquier hospital o clínica, un accidente que exige atención médica inaplazable y obliga a dejar a los compañeros solos para retornar a pie hasta el punto de partida, con la incertidumbre de no conocer la gravedad de la lesión. O —por increíble que parezca— verse sorprendidos en plena selva y al caer la noche, por el retumbar de estruendosas explosiones, sin saber su causa ni tener manera de averiguarlo en varios días, durante los cuales una incesante lluvia de cenizas sólo sirvió para ahondar el enigma.
No; aquello no fue un plácido paseo. Hubo momentos —como cuando naufragaron en la violencia de un rápido— en que no sólo perdieron gran parte de su equipo y provisiones, sino estuvieron en un tris de perder también la vida.
Pero Del Jataté al Usumacinta en Balsa no se limita a describir incidentes, accidentes y sucesos extraordinarios. Nos lleva también a conocer, en vívidas descripciones, aquel rincón de nuestro país y a los mexicanos que pueblan ese “infierno verde” como —con una pizca de verdad y una gran dosis de exageración— se acostumbra calificar a la selva. En unas cuantas líneas, Arturo nos presenta a Gerardo, “experimentado cazador y trampero de jaguares, de cocodrilos; pescador de excelencia, agricultor, padre de familia, pero sobre todo: amigo.”
Sin dramatismo, con sencillez y naturalidad, sin caer en la truculencia o el drama, habla de las condiciones de vida de los hombres, mujeres y niños que habitan la espesura de esa verde soledad selvática y nos pone en contacto, a través del relato, con los peligros que cada día afrontan: el paludismo, las mordeduras de serpiente, las úlceras dejadas por la picadura de la mosca chiclera, o las temibles miasis, esa destrucción de piel y músculos por las larvas de moscas que van devorando el cuerpo del paciente.
A la vez, por otro lado, describe la belleza y la calma de aquellos parajes —”La quietud del lugar y el remanso que formaba el río, daban al sitio la similitud de un paraíso, de un sueño”— y cómo la mano del hombre puede transformar un rincón de ese hostil ambiente hasta convertirlo casi en un vergel: ”Esa tarde realizamos un recorrido por la milpa, el arroyo donde se surten de agua para tomar y los grandes platanares. Mientras haya plátano y maíz —decía Gerardo— la tienes segura. Visitamos también sembradíos de yuca, los frijolares, la sección de árboles frutales; todo un sistema de auto subsistencia y abastecimiento, que sumado a la abundante pesca en el río, hacían del lugar un paraíso.”
En sus descripciones de la vida en aquellos aislados caseríos de las riberas del Jataté y el Lacantún, Arturo nos muestra “cómo aún en este siglo, con los grandes adelantos científicos y tecnológicos del mundo moderno, aquí la vida se vive de una manera simple pero intensa, peligrosa y tranquila a la vez, en completa armonía y dependencia de la naturaleza, básicamente con lo que traes puesto. Las pertenencias son tus botas, tu machete, tu rifle, los perros. Puedes ser depredador o también presa”, y ejemplo de ello es “cómo Don Lauro y su familia subsistían llevando una vida de ermitaños en ese espacio de la selva lacandona, donde la autosuficiencia, el conocimiento, el juicio y la intuición para obtener ciertos recursos eran imprescindibles.”
Por supuesto —y ello queda bien claro en el relato de Arturo— la selva lacandona no es precisamente un edén, y la vida en ella es dura, azarosa, incierta y peligrosa, sin tener la certeza de que la pesca o la caza resultarán fructíferas, siempre bajo el peligro de que una inundación, una tormenta, una plaga o una sequía acaben con los sembradíos de que depende la alimentación de los próximos meses, expuestos a que la mordedura de una nauyaca, la caída de un árbol o el ataque de un jabalí causen una herida mortal, o a que una roca oculta entre la espuma de la corriente destruya el cayuco, único medio de transporte. Pero dura , incierta, azarosa y peligrosa es también la existencia de un citadino que debe pasar cuatro o cinco horas diarias sudoroso y apretujado en un autobús para ir y volver de su trabajo, expuesto a morir acuchillado por un asaltante o arrollado por un camión, que vive en un cuartucho y a duras penas obtiene los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, o, peor aún —si es desempleado— está prácticamente en la misma situación de un cazador recolector que cada mañana se levanta sin saber si ese día conseguirá qué comer.
No idealiza, empero, ni a la selva ni a sus habitantes. Objetivamente, sin juzgar ni —mucho menos— condenar a nadie con hipócrita sentimentalismo, muestra Arturo la realidad de la vida en la selva, cómo el hombre tiene que convertirse en un depredador más y matar a algún animal para satisfacer sus necesidades, o cómo un jefe de familia, acuciado por la urgencia de satisfacer las necesidades básicas de los suyos, se ve obligado a recurrir al método —inhumano y cruel sin duda— de matar a una hembra de mono araña para atrapar a su cría, cuya venta le suministrará un dinero que de otra manera jamás podría obtener y con el cual podrá dar a sus hijos y su mujer calzado y vestido y adquirir un nuevo machete, combustible para el motor de su cayuco y aquellos productos —azúcar, aceite, jabón, café— que no le suministra la tierra.
Y nos muestra que en aquella que a la distancia podría antojarse una hermosa, apacible y acogedora Arcadia feliz, hay también tragedias; naturales unas, causadas por el hombre otras. El lector siente el temor que debe haber causado a los dos aventureros el estrépito de aquellas explosiones nocturnas que —pudieron saber finalmente— se debían a la cercana erupción del Chichonal, uno de los más importantes eventos volcánicos del siglo XX en el mundo entero, que superó por su magnitud y consecuencias sobre el clima a la del monte Santa Elena en Estados Unidos y la del Pinatubo en Filipinas en 1991, borró del mapa al poblado de Francisco León (originalmente llamado Magdalena Coalpitan) y mató —según cifras oficiales que muchos consideran maquilladas por el gobierno para ocultar la realidad— a más de dos mil personas y obligó a miles más a abandonar para siempre sus hogares.
Les tocó también conocer la tragedia —que entonces apenas comenzaba— de otros miles de hombres, mujeres y niños igualmente obligados a abandonar para siempre sus hogares, pero no por la furia de la naturaleza, sino por la muerte y la destrucción llevadas por un ejército represor. Era la época en que, ignorado por el resto de los mexicanos, se iniciaba el éxodo de refugiados que llegaban desde Guatemala —niños huérfanos, mujeres con hijos, ancianos, hombres aterrados o familias enteras—, hambrientos, sin más posesiones que las que llevaban encima, huyendo de la represión y las matanzas que el ejército de su país cometía para despojarlos de sus tierras. Eran los tiempos del régimen tiránico y genocida de Efraín Ríos Mont, que años después, sería por fin castigado por la justicia. Dos causas distintas, dos efectos semejantes.
A no dudarlo, la pluma de Arturo Bayona nos permite dar un vistazo, aunque sea un tanto fugaz y necesariamente limitado, a un México que podría parecer imaginario pero es absolutamente real.
Juan José Morales Cancún, Quintana Roo Junio 2015
| Autores: | Arturo Enrique Bayona Miramontes |
| Editorial: | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo |
| Año de edición: | 2015 |
| ISBN: | N/A |
| Número de edición: | 1 |
| Números de páginas: | 189 |
| Encuadernación: | pasta |
| Idioma: | español |

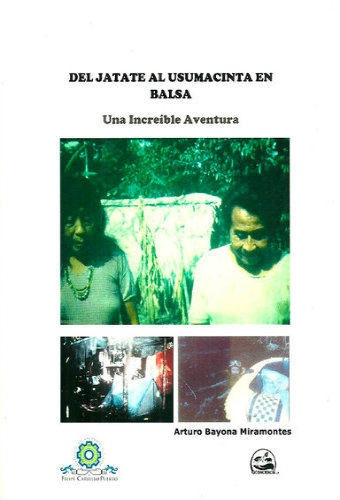






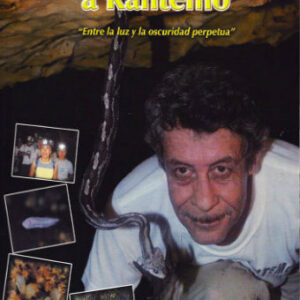
Valoraciones
No hay valoraciones aún.